Las autolesiones en adolescentes se han convertido en una epidemia. Los adolescentes de hoy a menudo tratan su angustia maltratando sus cuerpos, sin mediación del pensamiento y la palabra. La clínica del psicoanálisis nos enseña que ser humano necesita siempre apropiarse simbólicamente de los procesos que ocurren en su organismo para poder manejarse con su cuerpo, sus pensamientos y sus relaciones con los otros. Si bien la pubertad es un proceso biológico, la adolescencia es otra cosa: se trata del proceso de asumir subjetivamente ese hecho biológico que es la pubertad.
Doménico Cosenza en su libro Clínica del exceso comenta que Freud captó muy pronto que en los síntomas psíquicos había una satisfacción opaca que hacía difícil librarse de ellos. El enigma para Freud será como puede un sufrimiento ser causa de satisfacción libidinal y empujar al paciente a su repetición. Finalmente se rendirá a la evidencia de que el ser hablante está habitado por un más allá del principio del placer. Lacan va a reescribir este concepto como goce. Para simplificar mucho este concepto complejo, diremos que el cuerpo se experimenta como vivo a través del placer y del dolor, y la unión de ambos es lo que llamamos goce.
En su libro de 1929 El malestar en la civilización, Freud señala que la entrada del ser humano en la sociedad requiere por estructura un precio a pagar: es necesario perder una porción de la satisfacción pulsional. Esa pérdida se experimenta desde la primera infancia por la acción reguladora de los padres. Sin embargo, es un hecho que esta acción no es la misma ahora que en tiempos de Freud. En la psicopatología que atendemos, hemos pasado de una clínica de síntomas relacionados con el deseo insatisfecho y la culpa por deseos incompatibles con los ideales a una clínica del exceso, la clínica que testimonia de una relación con el goce sin el recurso del dique simbólico. Cuando la palabra entra en decadencia, nos encontramos con una clínica del exceso que los adolescentes tratan de forma espontánea a través operaciones sobre el cuerpo.
Golpear el cuerpo, cortarlo, atiborrarlo de comida o hacerlo pasar hambre, anestesiarlo o sobreexcitarlo con sustancias de todo tipo, adoptar conductas de riesgo, aislarse de los otros o bien agredirlos física o psíquicamente, son algunos de los modos con los adolescentes contemporáneos tratan su angustia sin pasar siquiera por la subjetivación de un sufrimiento psíquico.
El desfallecimiento de los rituales de pasaje
Metaforizar la pubertad, darle un sentido era el propósito de los ritos de pasaje de las sociedades arcaicas. Mircea Eliade en Iniciaciones Místicas plantea que, en estas sociedades, el púber no se hacía hombre o mujer por sí solo, había todo un artificio cultural y religioso y una transmisión de tradiciones por maestros elegidos de la tribu. A grandes rasgos las ceremonias de iniciación de la pubertad incluían 1) Separación de los niños de sus madres, 2) Aislamiento en un campo para ser adoctrinados en lo que se espera de ellos a partir de entonces, y 3) Someter al joven a operaciones en el cuerpo, las más frecuentes son: la circuncisión, la extracción de un diente o mechones de pelo, las incisiones o escarificaciones. Después de atravesar estas pruebas, el joven se reintegraba a la comunidad como adulto, con un nombre nuevo y algún tipo de marca para ser reconocido como tal por la tribu. El ritual tenía un carácter de metáfora que implicaba pérdida, muerte y renacimiento, y no era vivido con temor a pesar de implicar cierta dosis de violencia.
En nuestras sociedades posmodernas han desaparecido por completo los ritos o facilitadores sociales que marquen este pasaje. El uso de alcohol y drogas y las conductas de riesgo llevan varias décadas haciendo la función de rito de paso. El ideal social en la tradición era la renuncia y el sacrificio, en las que la pérdida se encontraba implícita. El adolescente podía rebelarse contra eso. Más que rebeldía lo que el adolescente que sufre hoy muestra es un exceso pulsional que da lugar a una angustia insoportable. Este momento de la civilización dificulta la inscripción en el aparato psíquico de la pérdida, y eso tiene efectos. Se trata entonces de la experiencia del “sin límite”, del “demasiado lleno” que produce un desbordamiento. Es de esto que testimonian los síntomas contemporáneos adolescentes, como ocurre con las autolesiones en las que me voy a centrar hoy.
El empuje al goce sin freno que caracteriza este momento de la civilización dificulta la inscripción en la subjetividad de la falta que estructura el deseo humano. No se trata de un deseo que puede ser colmado con objetos, sino de la instancia psíquica que permite dar un sentido a la vida. Es eso lo que está en crisis para muchos adolescentes actuales. Hay otra dimensión fundamental que tiene que ver con la degradación de la palabra en este momento de la civilización, es lo que Doménico Cosenza llama el “analfabetismo introspectivo” de muchos adolescentes actuales, la carencia de palabras para nombrar la experiencia subjetiva y el sufrimiento.
Lacan postula la existencia en la estructura psíquica del lugar de Otro con mayúsculas. Un lugar donde se encuentran las marcas significantes con las que el sujeto puede leer su pasado, nombrar lo que siente, dar un significado a su experiencia y por tanto enfrentar el presente. Ese lugar del Otro con mayúsculas está muy comprometido en esta época que adora las recetas y respuestas inmediatas y desprecia las verdaderas preguntas.
Las autolesiones como epidemia contemporánea
Los adolescentes de hoy a menudo tratan su angustia maltratando sus cuerpos. Las autolesiones han experimentado una extensión que las hace aparecer como una verdadera epidemia contemporánea. Entre los adolescentes se extiende la información de que hay una forma fácil de aliviar la angustia y lo ponen en práctica con tanta asiduidad que no hay más remedio que admitir que es un fenómeno que dice algo sobre las formas en que la subjetividad contemporánea afronta el malestar, ejerciendo una acción sobre el cuerpo, sin mediación simbólica.
En general estos cortes no implican necesariamente un intento de hacerse daño ni mucho menos de suicidarse. Aunque en alguna ocasión puedan ir unidos, no hay una relación directa entre autolesiones y suicidio. Se trata más bien de lo contrario: un intento de recuperación y restitución de un estado anterior a la invasión de una angustia masiva. En general el adolescente, no solo no lo ve como problema, sino que lo siente como una solución, de tal modo que se resiste a ser despojado de este recurso que lo alivia de forma muy rápida, aunque poco duradera.
Se trata de una práctica en general solitaria que no se hace para ser mostrada y a menudo produce vergüenza. Se oculta llevando ropa que cubra las lesiones, si bien es cierto que en las redes sociales o en el boca a boca se comparten a veces produciendo un efecto de contagio. Para entender la aparición de este síntoma epidémico de las autolesiones no tenemos más remedio que incluir las mutaciones en la subjetividad de la época, lo que nos permite leer estos síntomas contemporáneos como impasses en el proceso de subjetivación de la pubertad.
Por el hecho de ser hablantes hemos perdido la relación con el instinto y lo natural. Los humanos no tenemos un programa inscrito para saber cómo comportarnos en la sexualidad, en la relación con los hijos, o en la relación con nuestro cuerpo. Los vínculos sociales con todas sus reglas y prohibiciones toman toda su relevancia en lo concerniente a estos procesos que en la pubertad se encuentran muy comprometidos.
En la crianza de los niños de todas las civilizaciones es necesario transmitir algo del orden de una falta, extraer algo del cuerpo para que sea un cuerpo marcado por lo simbólico, es decir, organizado alrededor de una pérdida que permite civilizar lo que de otro modo se presenta como un exceso insoportable. Tenemos entonces que hablar de la función del corte.
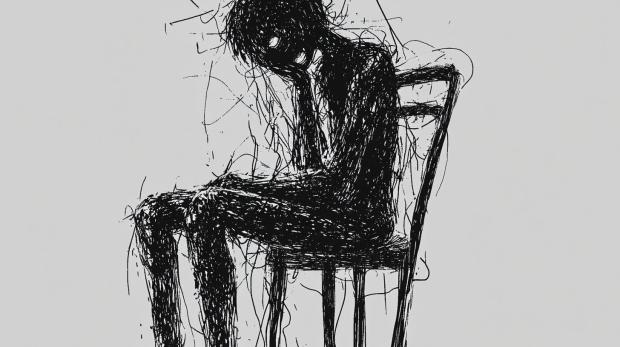
La función del corte.
La mutilación o el marcaje del cuerpo formaban parte de los rituales de entrada en la adultez de las civilizaciones arcaicas. Esos rituales implicaban el sacrificio de una parte del cuerpo para ser aceptados en la comunidad de los adultos como hombres o mujeres: escarificaciones y tatuajes ritualizados que dejaban marcas en el cuerpo de por vida, la circuncisión del prepucio en la comunidad judía que era el símbolo de la alianza con Dios…. En la comunidad cristiana, monjes y monjas se azotaban y mortificaban su carne para alcanzar la pureza y expiar sus pecados. Estas prácticas tienen por función extraer del cuerpo un goce que se supone no limitado y, por tanto, contrario al vínculo social.
Los adolescentes de hoy a menudo tratan su angustia maltratando sus cuerpos, pero ,a la inversa de las intervenciones rituales elaboradas que implicaban una entrada en lo social, hoy el cuerpo es objeto de intervenciones que no suponen ninguna marca simbólica: cortes, golpes, quemaduras y escarificaciones son, podríamos decir, marcas degradadas, no elaboradas en el marco del Otro social, que solo buscan la inmediatez de la extracción de un goce que destruye al sujeto, porque no ha sido convenientemente negativizado por lo simbólico.
Las autolesiones son manifestación de una pobreza simbólica que, al igual que el tóxico o los problemas alimentarios permiten evitar el encuentro con la dificultad de hablar, de pedir al otro y quejarse, por ejemplo. En la autolesión se sustituye la palabra por la acción en la búsqueda de restituir el equilibrio del aparato psíquico. Podemos quizá resumir en dos las funciones de las autolesiones adolescentes:
Por un lado, son una respuesta a la inundación del exceso de goce desregulado y la angustia masiva, un aumento de la tensión en el cuerpo que es imperioso calmar porque pone en peligro la unidad del Yo, lo que se evidencia en fenómenos de despersonalización y sensación de que el cuerpo explota. El corte como operación real alivia momentáneamente esa angustia ante la falta de un corte simbólico que hubiera pacificado el goce del cuerpo. Es un modo rudimentario de tratamiento simbólico al modo “uno, uno, uno… “, como los palotes que los niños hacen en el colegio, que son el modo más primario de simbólico. Pero es un simbólico que no conlleva una articulación productora de sentido. Esto es lo que encontramos en la clínica: adolescentes con un malestar que no los remite a nada, que no tienen ninguna hipótesis sobre lo que los lleva a esos estados de desesperación y no quieren que nadie les quite ese recurso que al mismo tiempo es fallido porque no es un tratamiento verdadero de la angustia.
La otra dimensión del corte es la localización de un dolor como forma de sentirse vivo. En una situación aparentemente anodina el sujeto siente que no cuenta para el otro, experimentando el vacío existencial de forma brutal frente a esa indiferencia percibida. Frente a la ausencia de un sentimiento de existencia y de vida, el corte aparece como un cierto recurso. Siento algo, el dolor está localizado, algo de lo vivo reaparece. El aburrimiento o tedio vital es un afecto que marca especialmente a los adolescentes: pero no es el aburrimiento en su dimensión “deseo de otra cosa”, sino una sensación de vacuidad de la existencia, de ausencia de auténticas sensaciones, de anestesia mortal. En este sentido las autolesiones pueden equiparase a las conductas de riesgo: prácticas extremas que buscan un más de sensación, sentirse vivo aún a costa de poner en riesgo la integridad del cuerpo.
A menudo encontramos sujetos que en lugar de enfadarse o pelearse con el Otro que los maltrata, los abandona o se muestra indiferente, se cortan. Cuando el otro no responde, ignora o agrede, una angustia que amenaza con destruir la unidad del yo se hace presente y el sujeto, a falta de algo para recubrir la angustia, luchan por desembarazarse de esta amenaza de aniquilación subjetiva con las autolesiones. Los conflictos familiares y el acoso escolar son desencadenantes típicos de los cortes.
El psicoanálisis con adolescentes que se autolesionan
Hacer hablar a un sujeto que se corta, preguntarle por qué te has hecho eso, qué quiere decir, etc. , puede suponer confrontarlo con un vacío de significación. Sin embargo, es fundamental que pueda hablar de su angustia, de su sufrimiento, de su aburrimiento, de su desorientación… Se trata de sostener la apuesta por la palabra y el tiempo necesario para que esta pueda desplegarse y señalar lo innombrable que lo inunda. Es esto lo que puede hacer que la práctica de cortarse sea menos necesaria. Y es así como suele ocurrir: sin hablar de los cortes, hablando del malestar e inventando nuevos diques a la angustia, gradualmente los cortes desaparecen.
Es muy importante tener en cuenta que estos síntomas son ya en si mismos un modo de defenderse de un malestar que invade al adolescente, por lo que antes de aplicarse a eliminar la conducta problemática tenemos que saber qué malestar estaba tratando con esas prácticas y encontrar un modo alternativo de tratarlo que sea más conveniente, de lo contrario podemos causar más daño que bien.
En el ser humano siempre hay algo que no es educable. No siempre hacemos lo que nos conviene. Hay una posición ética en respetar esto y no confundir educación con adiestramiento. Desde el psicoanálisis nos orientamos en buscar la forma singular de tratar eso que insiste en cada uno, aquello que, en función de sus coordenadas singulares, empuja a un más allá de la razón. Tratar lo que a uno le hace daño y hacer que quede reducido a un pequeño grano de locura que vivifica la existencia y nos diferencia es el trabajo de un psicoanálisis.
Ponencia presentada en el XXXVI Congreso Nacional de SEPYPNA, Violencia y fragilidad: lo traumático en la infancia y la adolescencia
